Lo primero que debemos constatar es que las empresas son tremendamente exigentes en los procesos de criba iniciales; pueden poner los filtros que les venga en gana que siempre habrá un buen puñado de candidatos que los superen. Es lo lógico cuando estamos ante tamaña cantidad de aspirantes: la probabilidad de toparse con gente sobrecualificada que cumpla los requisitos más exigentes es muy alta, y a por ellos hay que ir. Mediante procesos de criba muy duros dejan en "fuera de juego" a los mediocres y sólo dan oportunidad a los "excelentes".
Encontrar empleo es una cuestión de empatía
Lo primero que debemos constatar es que las empresas son tremendamente exigentes en los procesos de criba iniciales; pueden poner los filtros que les venga en gana que siempre habrá un buen puñado de candidatos que los superen. Es lo lógico cuando estamos ante tamaña cantidad de aspirantes: la probabilidad de toparse con gente sobrecualificada que cumpla los requisitos más exigentes es muy alta, y a por ellos hay que ir. Mediante procesos de criba muy duros dejan en "fuera de juego" a los mediocres y sólo dan oportunidad a los "excelentes".
Los nuevos procesos de selección de personal
Si tuviéramos que segmentar a las empresas por sus modos de selección de personal, podríamos establecer dos grandes grupos: los "tradicionales" y los "avanzados". Del lado de los tradicionales seguimos teniendo a aquellas empresas que basan sus procesos de selección en conocimientos, experiencia, actitudes, competencias, etc. Acuden a bases de datos de candidatos y criban según sus propios criterios, dejando para la final a los aspirantes con el perfil más apto para cubrir las necesidades del puesto vacante. Les suena, ¿verdad? Podríamos decir que estamos ante el método de selección "de toda la vida". Frente a esta metodología, está emergiendo una nueva práctica que será el motivo del artículo de hoy. Vamos a ello.
¿Cómo definir el talento?
Proceso y resultado
La explicación para justificar este “desenfoque” siempre es la misma: los resultados son algo tangible y cuantificable, mientras que las competencias y habilidades que los empleados aplican en el proceso tienen una muy difícil valoración. Siendo esto así, ello no significa que sean imposibles de evaluar y premiar. Es cuestión de voluntad.
Segunda pista: ¡¡CONTRA LAS PERSONAS!!
Les recuerdo: hace unos días escribí un artículo titulado “Pistas para hundir una empresa” y les dije que los “ámbitos de actuación posible” tienen que ver con los recursos: financieros, humanos y materiales. Los recursos financieros ya los toqué (ver artículo). Hoy comenzaré a desmenuzar el enorme bloque de actuación que suponen los RECURSOS HUMANOS.
Se trata de un ámbito en donde es fácil generar conflictos si no se tiene clara la manera correcta de actuar. ¿Qué cosas podemos hacer mal para tener problemas? A ello dedicaré unos cuantos artículos.
Para empezar conviene recordar que cualquier directivo que tenga que gestionar personas, debe realizar ciertas tareas que tienen que ver con la entrada, el mantenimiento y la salida de personas de la organización. Iniciaré mi disertación hablando de los fallos más comunes en cada uno de estos apartados, pero hoy solo tocaré solo el primero de ellos para no hacer demasiado extenso este artículo.
Entrada.- la contratación de empleados es una tarea crítica para cualquier compañía. Se trata de invertir un precioso dinero en un “elemento” (perdón por el término, no es peyorativo) ciertamente inestable, pero imprescindible para alcanzar los objetivos de cualquier empresa. No es como una máquina, cuyo rendimiento es predecible y su reemplazo, no traumático. Una mala decisión en términos de contratación suele acarrear importantes y recurrentes problemas, de ahí el interés en afinar lo máximo posible.
¿Cuáles son los errores más frecuentes en la contratación? El primero, dar entrada a empleados sobrecualificados sin tener alternativas para su desarrollo profesional.
Hay una cosa “de consenso” general: en las empresas se necesitan personas competentes, lo más competentes posible para el puesto vacante. Pero ser competente no es lo mismo que estar bien formado. ¡¡Aquí está la confusión!! En ocasiones nos encontramos gente con una alta formación y una enorme carencia en competencias básicas. Y lo contrario, nos encontramos con personas sin estudios pero muy competentes para determinado desempeño.
Contratar personas sobrecualificadas y no permitirles que puedan “expresar” todo su conocimiento y talento es una fuente de problemas: la gente, cuando realiza tareas inferiores para las que tiene capacidad y preparación, se quema y abandona el puesto tan pronto como sea posible. Esto supone, para el empresario, volver a empezar: nueva vacante, nuevo periodo “en blanco” con un puesto vacío, nuevo proceso de selección, nuevo periodo de formación y adaptación, y nuevo riesgo de que vuelva a salir mal. Si esto parece tan evidente, ¿por qué las empresas se empeñan en buscar a candidatos tremendamente formados? Veámoslo:
- Por no pensar bien las cosas "(“el fin en la mente”, que decía Covey); como expuse más arriba, se confunde competencia con formación. Buscamos gente competente, y no tiene por qué ser precisamente el más formado. A veces sí, a veces no.
- Por moda: ¿quién no oyó hablar de “titulitis”? ¿Quién no conoce alguna empresa en donde al empresario le gusta presumir de la cualificación de sus empleados? Eso es vivir de apariencias: los resultados no vienen de los títulos, sino del desempeño.
- Porque es muy complicado detectar las cualidades, los valores, las motivaciones y las habilidades de un empleado. Para encontrarlas hay que hacer un “fino” proceso de selección y tener un sexto sentido llegado el momento del cara a cara: la entrevista. Y como esto es complicado y sólo está al alcance de unos pocos, lo más fácil es buscar el papelito (los títulos) y presuponer que quien tiene buena formación es más competente. ¡¡Error conceptual!!, reitero. Como las competencias no vienen en los papeles y son más difíciles de detectar, muchos seleccionadores de personal van a lo cómodo: lo que no está escrito, ¡¡no existe!! Por lo tanto, desprecio a aquellos que no tengan el papelito demostrativo (mucha gente competente, entre ellos) y me quedo con los que sí traen un documento escrito.
En fin, éste es el primer gran fallo que se comete en muchas organizaciones y que suele acarrear serios problemas en el futuro. Estos directivos jamás escucharon hablar del “catálogo de puestos” ni de la “descripción de las competencias” necesarias para un correcto desempeño en cada una de las posiciones. En lugar de buscar los candidatos que con más precisión se ajustan a esos requerimientos (un poco por encima, si es posible), buscan al tun-tun y según la moda del momento. Se olvidan de que las personas también necesitan a las empresas para cumplir sus objetivos personales, que no siempre son económicos. Las personas bien formadas, que se esforzaron por sacar adelante la carrera “de sus sueños”, que tienen toda la ilusión del mundo por desempeñar aquello para lo que se prepararon, se frustran con facilidad si nadie les da la oportunidad que ansían y, lejos de eso, les fuerzan a desempeñar tareas que suponen una degradación de sus expectativas.
Y ya sabemos la segunda parte: gente frustrada, gente quemada; y también la tercera: la gente quemada busca la salida de la empresa, con lo negativo que esto es por los problemas derivados de la rotación. Pero ¡¡ojo!! casi es lo mejor que puede pasar: lo peor es que no encuentren esa salida (por edad, por falta de oportunidades…) y sigan dentro de la organización; entonces se convierten en un poderoso virus que poco a poco acabará infectando de apatía, cabreo y malos modos a quienes estén en contacto con él.
Así suelen ser las cosas. Tome nota.
Un fuerte abrazo y… ¡¡mañana más!!
EL ESTRÉS EN LAS ORGANIZACIONES
Siempre creí firmemente que el éxito profesional se cimenta en la realización de unas pocas tareas muy simples y al alcance de cualquiera. Algunas de ellas son saber planificar y organizarse… ¡¡de modo excelente!!
Al hilo de mi disertación de ayer sobre la gestión del tiempo, hoy profundizaré en este asunto mostrando con ejemplos reales cómo un jefe mediocre puede generar más problemas que soluciones.
Los que me conocen “de cerca” saben que dedico bastantes horas a diseñar planes de actuación y a organizar mi tiempo de modo preciso para poder llevarlos adelante. Es un hábito que practico desde que tengo uso de razón y que llevo muy interiorizado. ¡¡Ya ven!!: no se trata de ningún secreto de esos que solo están al alcance de unos privilegiados. Es una tarea bien sencilla que, a base de repetición y perfeccionamiento, acaba siendo una poderosa herramienta para sacar adelante con éxito muchos de los objetivos que nos marcamos.
Pues bien, en mi etapa como comercial dedicaba una buena parte de mi tiempo “familiar” a esta burocracia “empresarial”, hasta conseguir ubicar cada cliente en su momento oportuno, dar prioridad a aquellas gestiones que así lo requerían y, en definitiva, saber qué tenía que hacer en cada momento y con quien. Soy consciente que todos estos planes nunca son inamovibles, sino simples declaraciones de intenciones que luego deben ajustarse para dar cabida a aquellas cuestiones imprevisibles que cualquier vendedor debe acometer como parte de su trabajo. ¡¡Aquí estaba el problema!!
Recuerdo que al principio las cosas funcionaban razonablemente bien: no surgían demasiados imprevistos que obligaran a retocar la planificación y, con más o menos precisión, se podía cumplir casi todo lo previsto. Las cosas funcionaban bien y los resultados acompañaban. Pero poco a poco nos fuimos metiendo en una espiral de actividades generadas por los distintos directivos (el product manager del producto A, el del producto B, el jefe de ventas, el director de RR.HH. y hasta el propio mando intermedio) que venían siempre con el mismo “sello”: ¡¡prioridad!! Se llegaga al absurdo de tener que acudir a reuniones de ciclo -esas en las que nos presenta a la red de ventas las actividades comerciales para un periodo concreto- y que salieran a la palestra 5 gestiones diferentes… ¡¡todas ellas prioritarias!! Y nuestro gerente, en una esquina, silbando “el puente sobre el río kwai” como si la cosa no fuera con él. ¿Cómo pueden ser prioritarias todas las tareas? ¿Prioritarias sobre qué? Se supone que la palabra “prioridad” establece una jerarquía y que, en consecuencia, algunas cosas deben ir antes que otras. Al final ya no sabíamos por cual empezar y entonces se llegaba al absurdo de marcar las “prioridades sobre las gestiones prioritarias”. ¡¡Fantástico!!
A lo que iba; el problema para mí era encajar toda esta “hemorragia” de actividades con una planificación claramente enfocada a una prioridad absoluta: vender y cumplir con los objetivos de la empresa. Como uno es responsable y trata de hacer lo que le piden, a mí solo se me ocurría una cosa: encajarlas todas sin dejar ninguna fuera, haciendo “acrobacias" de circo chino”. Pero esto tiene nefastas consecuencias: la carga de estrés a la que nos auto-sometemos es inaguantable en el tiempo y acaba derivando en problemas de salud. ¿Se extrañan de que haya aumentado tanto el absentismo laboral en los últimos tiempos, las bajas por depresión y/o ansiedad o el resto de patologías asociadas a trastornos mentales? Esta dinámica creciente de actividades “imprevistas”, todas ellas urgentes y prioritarias, es una constante en las organizaciones de hoy. “La velocidad de los tiempos que nos tocó vivir”, le llaman algunos listillos para definir lo que no deja de ser un caos organizativo sin nombre.
Mi crítica de hoy va dirigida a aquellos mandos intermedios que toleran y hasta fomentan este tipo de actitudes, personas que no solo no saben gestionar su agenda de actividades para no acabar pidiendo las cosas “para ayer”, sino que además trasladan todo lo que “cae de arriba” hacia los de siempre sin llegarse a cuestionarse hasta qué punto los de abajo son capaces de soportar tantas gestiones urgentes sin “morir en el intento”. Los buenos jefes deberían “filtrar” todas esas actividades y establecer prioridades reales, ayudando así a sus subordinados a implementar las actividades con un poco de orden y corrección y “protegerlos” contra el gran mal del siglo XXI: el estrés en el trabajo.
Retomo mi sugerencia de ayer para directivos: pónganse de vez en cuando en el lugar de sus subordinados cuando les piden constantemente que realicen urgentemente aquellas cosas que ustedes fueron dejando que se atrasaran por no saber planificarse bien; pónganse en el lugar del empleado que tiene una programación de actividades diseñada con un claro objetivo de productividad y piensen cómo deben sentirse cuando ven que su tarea de programación no sirve para nada porque constantemente debe ser alterada para encajar nuevas acciones, todas urgentes. Y, en resumen, piensen de vez en cuando hasta qué punto la falta de programación de ustedes no es la causante de muchos de los problemas de estrés que hay en sus equipo de trabajo, con las consabidas consecuencias sobre las relaciones interpersonales y sobre la productividad.
Es un consejo que les traslado desde la experiencia de haber padecido muchos años la improvisación como conducta más habitual en quienes me dirigieron, con honrosas excepciones.
Un abrazo
[Disponible libro recopilatorio con los artículos más leídos de este blog]
GESTIÓN DEL TIEMPO
Para la disertación de hoy usaré la matriz de descubrí hace años en el libro de Stephen R. Covey “Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva”, en la que segmentan las tareas cotidianas en cuatro grupos según sean más o menos importantes y más o menos urgentes:
Partiendo de esta matriz, les sugiero que traten de ubicar sus tareas cotidianas en cada uno de los cuatro cuadrantes y reflexionen sobre ellas.
- Cuadrante 4.- ¿han asignado alguna tarea a este cuadrante? ¡¡Hay que ir muy sobrado de tiempo para gastarlo en ellas!! Piénselo.
- Cuadrante 3.- aquí aparece la típica confusión de siempre: ¿para quién son urgentes estas tareas? Le recordaré una frase que escuché un buen día y que siempre llevo en mente desde ese instante:
Y esta premisa suele cumplirse casi siempre. ¿Realmente cree que las cosas poco importantes requieren tanta dedicación, por muy urgentes que sean algunas. ¿Para quién son urgentes? ¿Para usted? ¿Para otros?
Despachados los dos cuadrantes referidos a los asuntos NO importantes, paso a detallar los dos superiores, los de las cosas importantes de verdad.
- Cuadrante 1.- ¡¡Estas tareas sí que hay que hacerlas!!, pero cuidado, preguntándose lo mismo que en el apartado anterior: ¿para quién son importantes? Es un defecto generalizado de los jefes pedirnos las cosas “para ayer” y aunque no podamos hacer mucho por evitarlo, sí debemos tener la precaución de saber que hay más cosas igual de importantes que las que aparecen en este cuadrante, como veremos en el siguiente apartado.
- Cuadrante 2.- Finalmente, estamos ante el cuadrante más relevante de todos: el de las cosas importantes pero NO urgentes. Hay que tener mucho cuidado con ellas; el hecho de que no sean urgentes suele conducirnos al descuido, al olvido, a postergarlas mientras nos dedicamos a las tareas del cuadrante 1. Pero ¡¡ojo!!, son cosas importantes. Conviene tomar conciencia de ello y dedicarles un hueco en la planificación, no sea que se nos queden demasiado atrasadas y nos acaben generando un serio problema.
Realizado este planteamiento, haré unas cuantas reflexiones:
Si una persona tiene demasiadas tareas ubicadas en los cuadrantes 3 y 4, desde mi punto de vista es un imprudente: está gastando demasiado tiempo en tareas no importantes, tiempo que se lo tiene que sacar a las cosas que sí importan.
Si una persona tiene demasiadas tareas ubicadas en el cuadrante 1, debe también reflexionar sobre su día a día. Las tareas urgentes conllevan una alta carga de estrés y, por ello, no deberíamos tener demasiadas. A veces se nos acumulan tareas de esta premura porque quien nos dirige “va pillado para todo” y nos traslada las órdenes cuando ya casi no queda tiempo para implementarlas. ¡¡Es un serio problema trabajar con personas así!! Al final estas prisas “de los otros” nos suelen pasar una factura muy cara en términos de salud. Le aporto esta reflexión para que la tenga en cuenta y actúe dentro lo que sea posible.
Por otro lado, a veces se nos acumulan las tareas en este cuadrante por nuestra culpa, NO por culpa de otros. Si es así, quizá sea el momento de que usted se replantee sus competencias personales y reflexione sobre sí sabe organizarse de modo óptimo o debe hacer un “reset” en su rutina y reiniciar nuevamente su programación de un modo más ordenado.
Finalizo trasladando estas ultimas reflexiones a todos aquellos que ejerzan posiciones de responsabilidad sobre otras personas. En primer lugar, le animo a que piense en las consecuencias que su “desorden” puede tener para los demás: ¿les está generando una carga de estrés excesiva a sus subordinados por no saber organizarse bien y no pedir las cosas con la antelación suficiente? Es una cuestión muy importante para reflexionar, porque en no pocas ocasiones el descontento de los subordinados tiene mucho que ver con la presión emocional a la que la que se ven sometidos por culpa de las “debilidades” organizativas de sus superiores.
En segundo lugar, si es usted mismo el que –por no saber organizarse- está trasladando demasiadas cosas al cuadrante 1, ¿cómo espera liderar a los demás si no es capaz de hacerlo consigo mismo? ¿no cree que va siendo hora de corregir esta carencia? Una de las competencias imprescindibles en quien pretenda gestionar equipos de personas es hacer una perfecta planificación de su día a día. No olvidemos que la función principal de un mando intermedio es motivar al personal a su cargo, y para ello hace falta tiempo para estar con ellos. Si su burocracia diaria es tan desastrosa que no consigue encontrar huecos para salir con sus delegados, ¿cree usted que está realizando un buen liderazgo?
Esto es todo por hoy. Feliz jornada.
[Disponible libro recopilatorio con los artículos más leídos de este blog]
FUGA DE “PRESOS”
Hoy tuve una corta pero interesante conversación con un amigo que está en fase de transición hacia la consultoría porque considera que en su empresa ya “agotó su recorrido” ¡¡Otro más!! ¿Por qué será que los buenos profesionales acaban marchándose de las organizaciones y emprendiendo por su cuenta? Aquello que tantas veces escuchamos a nuestros directivos de “retener el talento” parece una frase de libro que ellos mismos olvidaron tan pronto como cerraron las tapas.
No es la primera vez que escucho lo mismo, y quizá la redundancia es lo que me lleva a decir que cuando uno es un profesional de valía el único camino que le queda para poder desarrollarse es ponerse por su cuenta. ¡¡Tremendo!! Los que basan su día a día profesional en la política de pasillo y máquina de café acaban medrando en las organizaciones. Por contra, muchos de los que se dedican a buscar la excelencia en su desempeño con la simple esperanza de que alguien algún día les reconozca su labor, acaban poniéndose por su cuenta hartos de no encontrar en las organizaciones el más mínimo conocimiento y hastiados de la rutina diaria a la que se vieron sometidos.
Tiene lógica: el que sabe que es bueno en su tarea usa su autoestima y su buen hacer para marcarse (él mismo) los retos que no obtiene dentro de las organizaciones. ¡¡No se asusta!! Conoce sus capacidades y, más tarde o más temprano, las usará en provecho propio dejando plantados a quienes nunca supieron extraer todo ese talento. Por lo contrario, los que son mediocres –conscientes de sus limitaciones- se aferran como imanes a las empresas que les dan la oportunidad de trabajar y se suben a la chepa de cualquiera que pueda echarles un cable y llevarlos hacia arriba. ¡¡De ello depende su futuro!!
Luego tenemos lo que tenemos: empresas repletas de burócratas y “acaricia-chepas”. Hoy me preguntaba otra buena amiga: “¿existen empresas sanas?” (entendiendo como tal aquellas en las que a cada persona se le da el valor que tiene en las que las metas se alcanzan con esfuerzo, no con peloteo). Si nos fijamos en la manera en la que tratan a la gente y en como se configuran los puestos de decisión (los criterios que sirven para cribar quien asciende y quien se queda abajo), la respuesta es NO.
Las empresas de pueblan de directivos cuyo mayor mérito es la capacidad de “empatía”; a partir de ahí, la obediencia debida es el valor principal por el que se conducen muchos de esos altos cargos y ello condiciona los criterios de promoción: los que supongan una amenaza deben ser “anulados”. Los buenos profesionales acaban arrinconados en sus puestos mientras observan como a su alrededor existe otro mundo de sonrisas y palmaditas, hasta que un buen día muchos de ellos deciden dar un portazo y llevarse toda su valía a su casa, a su propio despacho profesional.
Lamento este tono pesimista de hoy pero con él solamente pretendo transmitir la pena que me da ver el mal funcionamiento de muchas organizaciones, que aboca a la salida de ellas a los profesionales más competentes. Luego vienen los problemas: mientras muchas empresas se vuelven locas buscando la luz en un mundo de tinieblas, los antiguos trabajadores se dedican por su cuenta a enseñar el camino a otras empresas que sí confían en ellos como profesionales independientes.
Diré otra cosa para finalizar: del mismo modo que me da pena ver como muchas empresas no saben retener el talento que tienen dentro, también me alegro mucho por todos esos “presos” que un buen día decidieron fugarse de esa cárcel. ¡¡Fuera de las empresas también hay vida!! Mi más sincera felicitación a quienes supieron encontrarla.
Un fuerte abrazo a todos
[Disponible libro recopilatorio con los artículos más leídos de este blog]
SILENCIO POR FAVOR: ESTOY PENSANDO.
Cada vez que tuve que hablar de innovaciones remarqué lo absurdo que me parece el papel de muchos empresarios que están cruzados de brazos muy pendientes de que alguien proponga ideas nuevas para –automáticamente- introducirlas en su empresa. Para esas personas, innovar es aplicar los avances que otros están investigando, bien sea porque esos otros tienen los medios necesarios o bien sea porque ellos mismos no tienen ingenio para proponer nada nuevo.
Lo absurdo de la situación viene por el hecho de que esos empresarios no caen en la cuenta de que ellos no son los únicos que están pendientes de las innovaciones, de tal suerte que el día que se produzcan no serán tampoco los únicos en implementarlas, sino que se producirá tal avalancha de incorporaciones que la ventaja competitiva que se esperaba de ellas quedará neutralizada en menos que canta un gallo. ¡¡Y vuelta a empezar!!
Las verdaderas innovaciones y ventajas competitivas tienen que venir de los elementos intangibles de cada organización (el conocimiento “sistémico”, que se llama), por ser bastante más difícil de imitar y no depender de lo que hagan “los de fuera”. Nosotros tenemos en nuestra empresa la oportunidad de desarrollar pequeños cambios que, poco a poco, acaben posicionando a la compañía en un lugar destacado frente los competidores más "conservadores”.
¿Quién debe realizar las innovaciones? Cualquier persona de la empresa puede implementar cambios en su quehacer diario a poco que se le permita expresar su talento y si se le motive para que lo haga.
¿Cómo debe empezarse este camino? Cambiando los rígidos paradigmas del management que arrastramos desde hace un siglo; hay que enterrar el modelo directivo del “tienes que hacer lo que yo te mando”, sobre todo cuando ese modelo de gestión lo aplicamos a personas con enormes conocimientos técnicos y demostradas habilidades-competencias, que es lo que hay en la mayoría de las empresas a día de hoy. ¿Para qué fichamos gente tan preparada si luego no les dejamos hacer lo que saben?
Sigo haciéndome preguntas: ¿qué herramienta podemos usar para hacer aflorar todo el talento de las personas? En la actualidad está de moda el coaching, una metodología que guarda cierta proximidad conceptual con la psicología y que pretende conseguir que las personas pongan a trabajar su mente al máximo rendimiento.
En una conversación con un coach que mantuve hace un tiempo, él me decía literalmente: “Juan José, no te imaginas todo lo que saben hacer las personas que ni siquiera ellos mismos sabían que podían”. Dicho de otro modo: las seres humanos tenemos una capacidad para resolver problemas bastante más grande de lo que nos imaginamos o conocemos; no en vano se dice que solamente usamos el 10% de nuestro cerebro (algunos ni eso). Lo que pasa es que, por un lado, nos inhiben la acción de pensar (“no te pagamos para pensar” escuché una vez decirle un jefe a un colega mío) y por otro, no nos enseñan a hacerlo de modo productivo y eficaz. El coaching pretende suplir esta segunda laguna.
Para no hacer demasiado largo el artículo lo dejaré aquí por hoy (continuaré en próximas jornadas profundizando en la materia). Pero no me quiero despedir sin sugerir a todos aquellos que puedan desplazarse a Santiago de Compostela el próximo 5 de noviembre que asistan a las jornadas de puertas abiertas que pueden verse en el siguiente video, en las cuales se hablará precisamente de “coaching sistémico y constelaciones”, herramientas que pretenden mejorar la gestión del talento en las organizaciones:
Un fuerte abrazo
DIRECCIÓN BASADA EN LA AMENAZA
 Cuando las cosas vienen mal dadas en las empresas, les toca a los directivos demostrar todos sus conocimientos y habilidades, especialmente las que tienen que ver con la hipermencionada “inteligencia emocional”. Decir lo que hay que hacer en estos casos es muy controvertido, pero sí parece más fácil decir lo que NO hay que hacer: ni se debe perder la calma ni mucho menos, demostrar pánico.
Cuando las cosas vienen mal dadas en las empresas, les toca a los directivos demostrar todos sus conocimientos y habilidades, especialmente las que tienen que ver con la hipermencionada “inteligencia emocional”. Decir lo que hay que hacer en estos casos es muy controvertido, pero sí parece más fácil decir lo que NO hay que hacer: ni se debe perder la calma ni mucho menos, demostrar pánico.Lo que voy a contar es un caso real vivido en primera persona, aunque omitiré dar datos más precisos. Este alto cargo tenía una manera muy propia de reconducir las situaciones críticas: meter miedo a la red de ventas y amenazar con despidos. Si estas amenazas venían en momentos tan complicados como los actuales, en los que la gente tiene un pánico atroz a perder su puesto de trabajo, las consecuencias de tales palabras solían tener el efecto que dicho directivo buscaba. Generalmente había un repunte de los resultados al poco tiempo de las amenazas.
Lo que pasa es que, como en el cuento del lobo, si uno repite una tras otra la misma acción la gente comienza a insensibilizarse ante la amenaza y cada vez se notan peores resultados tras ella. Hasta que llega un momento en el que ya prácticamente no hace efecto.
Sigamos con el caso; hasta ahora las emociones de los vendedores habían ido cambiando desde el miedo al despido hasta la más absoluta insensibilidad. El directivo, erre que erre, no encontraba -o no sabía- otro modo de movilizar al personal para corregir la situación, por lo que nuevamente volvía a acudir a palabras fuera de tono. ¿Y qué vino después de la insensibilidad? El cabreo. A nadie le gusta que permanentemente le estén amenazando, pero es que además se daba una circunstancia que empeora la situación: la bronca era general, independientemente de si uno tenía resultados buenos, mediocres o malos. Si la amenaza constante es muy desagradable, imaginaros qué pasa cuándo quien la recibe es una persona que no da razones para ello.
Total, que como si fuera un péndulo cambiando de extremo a extremo, la gente pasó de tener miedo, a no sentir nada, a estar cabreada (¡¡échame ya de una puñetera vez!! ¡¡págame lo que corresponda y déjame en paz!!, etc, etc.)
No me quiero extender mucho más, entre otras cosas porque seguro que ya todos adivináis el final. El directivo tomó la decisión equivocada, aquella que tiene un corto recorrido. Uno puede motivar durante largo tiempo cambiando el elemento motivador para que éste no pierda efecto -eso sí-, pero lo que no se puede hacer por mucho tiempo es amenazar. Llega un día en el que la amenaza deja de hacer efecto y se puede volver en contra del verdugo. El directivo calculó mal el tiempo y pensó que, con dos o tres veces que tuviera que acudir a esas prácticas, ya situación ya estaría reconducida. Como no fue así… ¿adivináis quién ya no está en la compañía? ¡¡Bingo!!

CONSEJO DE AMIGO
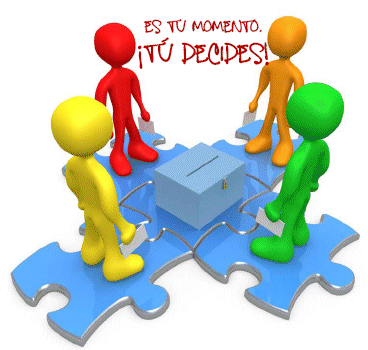 En nuestro caminar por la vida de vez en cuando nos cruzamos con gente interesante que nos aporta consejos muy válidos y nos hace evolucionar en nuestro pensamiento. Es lo que me ocurrió en el día de hoy, y el consejo que recibí –por valioso- lo quiero compartir con vosotros, primero, y reflexionar sobre él, después.
En nuestro caminar por la vida de vez en cuando nos cruzamos con gente interesante que nos aporta consejos muy válidos y nos hace evolucionar en nuestro pensamiento. Es lo que me ocurrió en el día de hoy, y el consejo que recibí –por valioso- lo quiero compartir con vosotros, primero, y reflexionar sobre él, después.
Hoy me dijeron:
No escuches a los demás cuando les pides consejo respecto de una decisión valiente que quieres tomar. La mediocridad de la mayoría hará siempre que te aconsejen no hacerlo.
Este consejo es aplicable tanto al ámbito personal como al profesional, y nos lleva a preguntarnos… ¿en quién buscamos asesoramiento? La respuesta suele ser muy común: en nuestro entorno más cercano, en aquellas personas de confianza que todos tenemos a nuestro lado. Casi nunca nos cuestionamos si son o no las personas más adecuadas a quienes consultar: lo hacemos y punto.
Me acordé de los emprendedores. ¿Cuántos proyectos “valientes” se quedan en el camino, simplemente por habérselo contando a las personas equivocadas? Yo mismo, una vez recibido este consejo, me di cuenta de que no valoré a ciertas personas por su capacidad, su conocimiento, su validez para dar respuestas sensatas. En bastantes ocasiones me dejé llevar por consejos de amigos y familiares que no tenían la preparación suficiente para asesorarme. Me daban “consejos de amigo” a consultas de índole profesional. Algo no encaja.
Una vez tomado conciencia del error, lo que quiero es compartir con vosotros esta enseñanza. La moraleja a sacar sería algo así: cuanto tengamos que hacer una consulta, busquemos a la persona adecuada para ello. No siempre la amistad y la cercanía emocional son el mejor “buzón de sugerencias” a nuestro alcance. Cuando recibamos una respuesta, preguntémonos siempre si nos la dicen desde el corazón o desde la razón. No mezclemos términos: en el mundo de los negocios los consejos deben venir desde la razón. Si quien nos asesora no tiene la capacidad de raciocinio necesaria, ¡¡seamos valientes y desechemos su consejo!!. Por muy amigo que sea.
Un fuerte abrazo y feliz lunes
P.D.: “a tu salud, Ronald”. Gracias
SIMILITUDES ENTRE DIRIGIR Y PEREGRINAR
 Hoy quiero repasar algunos conceptos de la dirección de empresa que son bastante obvios pero que por dejadez o por descuido olvidamos al poco de haberlos aprendido. Para mi disertación usaré la comparación entre un peregrino y un empresario.
Hoy quiero repasar algunos conceptos de la dirección de empresa que son bastante obvios pero que por dejadez o por descuido olvidamos al poco de haberlos aprendido. Para mi disertación usaré la comparación entre un peregrino y un empresario.
Un peregrino.- establece un punto de salida y otro de llegada. Estudia la ruta y valora la mejor manera de llegar hasta el destino. Fija unos plazos y diseña un recorrido.
Un empresario.- debería hacer exactamente lo mismo. Saber en dónde está (qué producto tiene, cuales son sus ventajas frente a los competidores, qué tipología de cliente es la más propensa a la compra…) y hacia dónde se dirige (que beneficios pretende conseguir, cual es la misión de la empresa –crecer, liderar el segmento, etc.) Debe tener unos plazos preestablecidos y una estrategia que le lleve a su destino. Parece de sentido común, ¿verdad?, pero pensemos un poco. ¿Cuántos pequeños empresarios fundaron una empresa en su día basándose en una ilusión pero sin establecer cuál era su objetivo, su meta? Es más… ¿cuántos empresarios no conocen con exactitud en qué segmento están y cuáles son las ventajas competitivas en las que basar su negocio? ¿Cuántos empresarios no tienen más meta que la que les depare el destino (sobrevivir año tras año)?
Un peregrino.- sólo podrá recorrer su camino si sus funciones vitales funcionan correctamente. ¿Cuáles son esas funciones? Entre otras, respirar, comer, beber…
Una empresa.- también tiene funciones vitales que no deben ser descuidadas. La básica es la producción, comparable con la respiración del peregrino. Sin respiración no hay vida, y sin producto no hay empresa. Esto es obvio. Otra función vital es la de marketing/ventas, comparable con el beber. Un peregrino puede aguantar un corto tiempo sin ingerir líquidos, pero al final tendrá que hacerlo si quiere sobrevivir. Una empresa también necesita desarrollar la función de ventas porque de nada sirve tener el mejor producto del mundo si los clientes no lo conocen adecuadamente o si no lo hace valer frente a los competidores. Aguantará algún tiempo, pero al final, sin venta, morirá. Justo igual que el peregrino. Otra función clave tiene que ver con los recursos humanos, de cuya buena o mala gestión dependerá la productividad de la compañía. Es como la comida: una buena alimentación garantiza una vida sana, mientras que una alimentación mala conduce a diversos y persistentes problemas. El peregrino no debe descuidar su ingesta si quiere evitarse problemas, y lo mismo le sucede a la empresa con la gestión de los recursos humanos. Una mala gestión traerá serios problemas, tarde o temprano.
En fin, por no extenderme más resumiré lo que quiero transmitir con este mensaje. Mi intención es hacer ver al empresario que hay una serie de cuestiones que son vitales para el éxito de su organización: saber en donde está, a dónde se dirige, cómo realizar ese camino del mejor modo posible y qué funciones son vitales para la supervivencia de la compañía durante su travesía. Simplemente con descuidar alguna de estas facetas estaremos debilitando seriamente la organización, dejándola a merced de “las inclemencias del tiempo” (por ejemplo, las crisis). ¿Se entiende ahora la analogía entre una empresa y un peregrino?
Un cordial saludo
LO MÁS DIFÍCIL: DELEGAR FUNCIONES
 Los empresarios se quejan constantemente de la “resistencia al cambio” que encuentran en sus empleados, que supone una enorme traba para la evolución de la empresa y la adaptación de la misma al momento “que toque”. Sí, claro, pero… ¿y ellos qué? ¿Acaso un empresario no tiene una enorme resistencia a delegar funciones? Pues ese también es un cambio, y bastante difícil de abordar a juzgar por los comentarios que lo reafirman. Hoy disertaré sobre este asunto dando un visión “psicológica” del tema, pues me temo que este enfoque es el más válido para superar esta enorme traba. Vamos a ello.
Los empresarios se quejan constantemente de la “resistencia al cambio” que encuentran en sus empleados, que supone una enorme traba para la evolución de la empresa y la adaptación de la misma al momento “que toque”. Sí, claro, pero… ¿y ellos qué? ¿Acaso un empresario no tiene una enorme resistencia a delegar funciones? Pues ese también es un cambio, y bastante difícil de abordar a juzgar por los comentarios que lo reafirman. Hoy disertaré sobre este asunto dando un visión “psicológica” del tema, pues me temo que este enfoque es el más válido para superar esta enorme traba. Vamos a ello.
Detrás de la delegación de funciones se encuentra un sentimiento muy poderoso: el miedo. Miedo a que otras personas no ejerzan sus tareas con la misma responsabilidad que uno mismo. Miedo a que otras personas no sepan entender el “know how” del empresario y produzcan una alteración sustancial de los valores de la compañía. Miedo a perder el control y arriesgarse con ello a emprender un camino hacia un precipicio. Miedo, miedo, miedo.
Todos los miedos están justificados, pero no por ello podemos permitir que nos bloqueen y frenen el cambio. Cuando un empresario se siente desbordado el miedo solamente le sirve para consolidar una situación que no es buena ni para la empresa ni para él como persona. ¿Qué hacer en este caso? Vencer al miedo. Algo muy fácil de decir pero muy difícil de hacer.
Voy a dar una sugerencia: la empresa es una suma de funciones (administrativa, producción, comercial, recursos humanos…), algunas de las cuales añaden valor al producto final y otras no. Todas son necesarias, eso sí, pero no todas son útiles para el crecimiento de la empresa. Por ejemplo, la función administrativa hay que hacerla y de ella depende el correcto engranaje del resto de piezas del puzzle empresarial. Eso sí, de cara al cliente la gestión administrativa tiene una importancia menor que la gestión en la producción (la calidad final del producto, los ajustes en el plazo de entrega…), por lo que la repercusión en la imagen de valor de la empresa depende más de la segunda función que de la primera. Si tuviéramos que delegar responsabilidades, ¿por cuál de esas dos empezaríamos? Esta puede ser una buena metodología para diferenciar entre lo delegable y lo crítico: determinar qué funciones añaden valor a la compañía y cuales no.
El sentido común nos dice que a la hora de delegar responsabilidades se debe empezar por aquellos que no aportan valor a la empresa de cara al cliente. Por ejemplo, la gestión financiera, aun siendo importante, no añade valor al producto final. Un empresario (de una PyME, se entiende) puede hacer con ella dos cosas: buscar a un buen director financiero, de confianza, y delegar en él toda la gestión económica o externalizar esta función. ¿Cómo vencer el miedo a esta pérdida de poder? Mentalizándose que lo que se saca por un lado (lo que se delega) permitirá a quien asumía esa tarea tener más tiempo para dedicar a las otras tareas críticas. Eso cambia el planteamiento mental: donde antes se veía una amenaza (pérdida de una función) ahora se ve una oportunidad de desarrollo del verdadero valor de la compañía (mayor dedicación a las tareas importantes).
Si poco a poco voy realizando esa transición, al final de trayecto el empresario se encontrará totalmente enfocado a las tareas críticas de su empresa y se habrá sacado de encima funciones que le consumían tiempo pero que no reportaban valor al negocio. Su tiempo será más productivo y su satisfacción también, por no hablar del aumento de competitividad que pueda derivarse al enfocar los recursos hacia las auténticas funciones que añaden valor al cliente.
La frase que resume todo esto es sobradamente conocida por todos: “quien mucho abarca poco aprieta”. El secreto está en saber soltar partes sin que ello suponga un remordimiento de conciencia, y ello pasa por delegar funciones que no aportan valor al negocio y centrarse en las realmente importantes. Es un cambio psicológico enfocado a vencer los miedos y encontrar oportunidades donde antes sólo se veían problemas.
Un abrazo
HACER BIEN LAS COSAS
 ¡¡Qué frase tan simple y qué difícil de definir!! ¿Qué es “hacer bien las cosas”? Le doy unos segundos para pensar. (Tic, Tac, Tic, Tac…)
¡¡Qué frase tan simple y qué difícil de definir!! ¿Qué es “hacer bien las cosas”? Le doy unos segundos para pensar. (Tic, Tac, Tic, Tac…)
Para mí, hacer bien las cosas guarda relación directa con la capacidad de empatía de las personas. Sí, por extraño que pueda parecer. La empatía se entiende por la capacidad que tiene uno mismo de ponerse en el lugar de los otros y entender qué están pensando, qué están sintiendo, qué están demandando. Cuando a una persona le encargan una tarea debería usar su empatía para preguntarse…¿qué esperan realmente de mí con este trabajo? ¿qué quieren recibir exactamente? Ponerse en la mente de quien nos encarga una actividad sirve para tener un referente; hacer bien las cosas sería, ni más ni menos, que cumplir con lo que se espera que hagamos.
Pero daré un paso más. Uno puede convertirse en un trabajador apreciado y valorado si, una vez realizado el razonamiento anterior, es capaz de dar un plus más de lo que se espera de él. Ahí entraríamos ya en el campo de la excelencia. Si lo pensamos bien no parece tan difícil de conseguir. A veces no será posible, claro está, pero si trabajamos con esa premisa –tratar de entender qué esperan de mí y dar un punto más de lo que quieren- estaremos actuando en el terreno de las emociones: estaremos sorprendiendo a nuestro interlocutor con un grado de calidad superior al que él esperaba de nosotros.
El altruismo es un ejemplo de este proceder. Tenemos la tendencia a valorar las cosas por lo que cuestan, por su valor monetario. A las personas les exigimos también en función de lo que cobran por hacer una tarea, de tal modo que si una persona no cobra sabemos que no podemos exigir mucho. Cuando alguien da lo mejor de sí a cambio de nada, quienes reciben se muestran tremendamente sorprendidos y agradecidos, infinitamente agradecidos.
En la vida laboral es bueno llevar adelante esta práctica siempre que sea posible. Lo primero por uno mismo: tratar de superarse constantemente y recrearse viendo el nivel de excelencia que se puede llegar a alcanzar cuando uno trata de mejorar detalles imperceptibles produce un estado de satisfacción y bienestar que difícilmente puede ser valorado en dinero. Lo segundo por los demás: hacer las cosas bien hechas y mostrarle a los otros nuestra capacidad de trabajo, tarde o temprano tendrá repercusión en nuestro desarrollo profesional.
Pondré un ejemplo: de mí, como comercial que soy, la empresa espera que alcance unos determinados objetivos de ventas. Si soy capaz a conseguirlo, simplemente habré cumplido con lo que esperaban de mí. Pero si a mayores soy capaz a transmitir información relevante -sobre opiniones de los clientes- hacia los centros de decisión de mi compañía, estaré haciendo algo que no esperan (o, aunque lo esperen casi nadie hace) lo que me dará significación y transmitirá una percepción de trabajo bien hecho, que seguramente me reporte beneficios en el futuro (estabilidad laboral, incrementos salariales, satisfacción personal, desarrollo de carrera…)
A modo de resumen: si usted quiere hacer “bien las cosas” use su empatía para tratar de averiguar qué es lo que esperan recibir y trate de darles una pizca más de ese punto. Recuerde: hacerlo peor es decepcionar; hacer lo que quieren y esperan deja indiferente; pero hacer un poco más de lo que nos demandan es entrar en el campo de la excelencia, y esto solo puede traer beneficios a quien lo aplica.
Gracias por seguirme
¿DON DE GENTES o CATEDRÁTICOS EN VENTAS?
 Don de gentes: ¡¡qué expresión tan extraña!! Era una de las condiciones “sine qua non” para contratar a un vendedor hace años. Ahora ya no se escucha tanto: se habla de competencias. Es más, yo diría que lo que prima en las contrataciones de los comerciales a día de hoy son sus conocimientos técnicos, que deben ser lo más alto posibles al objeto de poder transmitir al cliente la mejor información técnica y con el mayor rigor.
Don de gentes: ¡¡qué expresión tan extraña!! Era una de las condiciones “sine qua non” para contratar a un vendedor hace años. Ahora ya no se escucha tanto: se habla de competencias. Es más, yo diría que lo que prima en las contrataciones de los comerciales a día de hoy son sus conocimientos técnicos, que deben ser lo más alto posibles al objeto de poder transmitir al cliente la mejor información técnica y con el mayor rigor.
Digamos que esos son los dos extremos en los que se mueve la comunicación verbal ante el cliente: por un lado tenemos a aquellos vendedores que manejan con destreza las habilidades sociales, buenos conversadores, buenos relaciones públicas, y por otro tenemos al otro grupo de comerciales que conectan bien con clientes muy formados y que tienen profundos conocimientos técnicos para explicar las características de los productos.
Veamos los inconvenientes de ambas tipologías; los vendedores “sociales” suelen caer en el error de pensar que ya venden gracias a eso. Seguro que no les falta razón, pero el fallo puede estar en descuidar en demasía la parte técnica. Muchos clientes necesitan saber lo que compran, no vale que el vendedor les caiga muy bien. Si un vendedor con don de gentes añadiera a esa faceta una explicación relativamente profunda de las características del producto, quizá consiguiera aumentar sus ventas. Llegar a pensar que a uno le compran por lo bien que “se lo monta” con los clientes y abandonar otras estrategias puede ser un error que aminore la facturación.
En el otro lado teníamos los vendedores “técnicos”; el error en el que suelen caer se llama “síndrome del catedrático”, y viene siendo la imagen que pueden trasladar ante el cliente de eruditos, abrumando al interlocutor con su formación y dejándolo en evidencia y en inferioridad. Los clientes suelen ver con malos ojos que alguien venga a darles lecciones magistrales, y este perfil de vendedor no suele caer en la cuenta de que están haciendo eso, lo que al final supone un rechazo para el cliente y una negativa a la compra.
¿Dónde esta lo correcto? Lo fácil es pensar en el término medio, pero yo diré que no. Lo correcto es tener ambas facetas, porque dentro de la comunicación con el cliente ambas son importantes y tienen su momento. Si pensamos en los pasos que ejecutamos delante de nuestro interlocutor (que solemos llamar proceso de ventas), hay dos de ellos en los que la palabra del vendedor cobra especial relevancia: el primero es en la presentación, cuyo objetivo es romper el hielo y generar un clima de confianza que favorezca el intercambio de ideas y puntos de vista. En este momento es muy bueno el “don de gentes”; conviene hablar distendida y cordialmente, sin importar demasiado el tema ni la trascendencia del mismo. Los buenos conversadores consiguen la predisposición del cliente para poder sonsacarle información sobre sus necesidades, que es el siguiente paso a ejecutar. El segundo momento crítico es la argumentación de ventas, en donde ya no se puede divagar ni andar con rodeos: el cliente necesita información precisa y concreta sobre aquellas características que cubren sus necesidades, y el vendedor debe tener la suficiente capacidad y solvencia para dar la información que el cliente precisa sin distraerse del objetivo y siendo lo más concreto posible. No consiste en dar mucha información sino en darla de buena calidad sobre unos puntos muy concretos (sondeados previamente).
La disertación de hoy tiene como objetivo hacer reflexionar sobre la importancia de la comunicación hablada en los procesos de ventas y cómo “hay momentos para todo”: en ciertas fases tienen cabida las conversaciones banales, distendidas, amenas, cordiales… y en otras es preciso saber argumentar con exactitud y rotundidad determinadas características, con buena información, sin divagar y sin dar demasiados rodeos. Manejar ambos estilos no es fácil, pero el secreto para vender proviene muchas veces de saber hacerlo. ¡¡Manos a la obra!!
Feliz jornada
RENOVACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Un abrazo
LA BUROCRACIA DEL VENDEDOR
 ¿Qué mal suena, verdad? Muchos vendedores estarán pensando que ellos no están para perder el tiempo haciendo papeleos, que lo suyo es estar delante del cliente y conseguir la mayor cantidad de ventas posibles. No les falta parte de razón. Parte, remarco. En la otra parte no se le puede dar. Vamos a ello.
¿Qué mal suena, verdad? Muchos vendedores estarán pensando que ellos no están para perder el tiempo haciendo papeleos, que lo suyo es estar delante del cliente y conseguir la mayor cantidad de ventas posibles. No les falta parte de razón. Parte, remarco. En la otra parte no se le puede dar. Vamos a ello.- Para la empresa.- todas las organizaciones necesitan recabar información a pie de calle, fundamentalmente sobre las opiniones e impresiones de los clientes frente a los productos. Y ya que tienen a una gran cantidad de comerciales diariamente hablando con ellos,deben generar canales de información ágiles que permitan trasladar todo ese flujo de impresiones tan valioso hacia los centros de decisión empresariales. Es evidente que el mayor o menor acierto en las decisiones dependerá en buena medida del tino que tengan en atender las necesidades de los cliente, y para ello es imprescindible conocer sus impresiones. Esta evidencia choca luego con la pura y dura realidad: muchas empresas no crean esos canales y desaprovechan todo el potencial de información que tiene un comercial. O si lo hacen, lo hacen mediante formularios estandarizados, que filtran y tamizan mucho las oportunidades de explayarse del vendedor. El otro gran apartado de burocracia para la empresa tiene que ver con el quehacer diario del comercial, que tiene como último objetivo “controlar” su actividad.
- Para el vendedor.- el comercial también necesita hacer algunos papeleos que le permitan ejecutar con eficiencia su trabajo diario: planificar rutas, reorganizar datos de clientes, llevar anotaciones del “día a día” y supervisarlas antes de visitar a los clientes, repasar planes de acción y campañas promocionales en vigor… No hacer esto conduce a un trabajo “alocado”, improvisado, que al final deriva en nefastas consecuencias.
¿Qué papel deben jugar las empresas en estas tareas? Como sucede en la mayoría de las ocasiones, lo correcto está en su punto medio: mi asumir el papel de ser ellas (las empresas) las que asuman toda la burocracia y le den a los vendedores todo mascado (directrices tajantes de obligado cumplimiento) ni delegar todos los trámites en los vendedores sobrecargando su actividad y descentrándolos de su labor crítica: estar ante el cliente y vender.
No es bueno lo primero (dar directrices tajantes) porque se supone que los comerciales tienen mucho que decir en la gestión de sus territorios, sin olvidar que si queremos comerciales realmente implicados con la compañía, deberemos hacerles ver que sus opiniones son importantes y se tienen en cuenta. No es bueno lo segundo porque la mente funciona como un embudo, en el que pueden entrar muchas cosas pero solamente salen unas pocas. Poner demasiadas funciones en manos de un delegado puede suponer que al final pierda el rumbo y el sentido de qué es lo que realmente tiene que hacer.
Y vamos concluyendo: ¿qué pueden hacer entonces las empresas? Ponerse en el lugar del vendedor y tratar de entender qué cuestiones les facilitan las tareas y cuáles se las entorpecen. Mandar directrices cada dos por tres, recordando cosas que ya son sabidas, es una pérdida de tiempo y de recursos para todos. Si las empresas se volcaran en hacer una guía de “campaña” precisa y útil (un documento que compendie todas las acciones a tomar en un tiempo determinado, con un calendario de plazos perfectamente especificado producto por producto, que además incluya los datos técnicos que los delegados necesitan saber ante cualquier consulta, teléfonos de consulta de los departamentos pertinentes para incidencias puedan surgir, que además lleve información sobre ofertas en vigor, objetivos de visita…), seguro que el delegado no tendría que andar pendiente de tantos documentos “sueltos”, de imprimirlos, de juntarlos con los otros, de corregir los cambios, etc. Todo esto consume gran cantidad de tiempo a quien lo hace y supone un problema serio de implementación para quien no tiene la precaución de ordenar toda esta información. En esta tarea deben implicarse todos los mandos directivos, la alta dirección generando la guía y los mandos intermedios supervisando su adaptación. Al delegado debería venirle todo “mascado”, y así podría ejecutar su actividad sin tener que estar pendiente de poner luz en un bosque de documentos.
Otro día disertaré más sobre esto, que es un tema que da para mucho.
Un abrazo
LAS “MACRO-DECISIONES”
 Se dice que “delegar” es una de las tareas más difíciles de realizar por los jefes (sean intermedios o superiores), y bien es cierto que así lo parece. Hoy voy a hablar de cómo tomar decisiones en materia de ventas a nivel “macro” puede abocar a una difícil o imposibilidad de implementación, y cómo esas mismas decisiones son más viables si se trasladan al nivel “micro” delegando ciertas funciones en los responsables del trato diario con los clientes.
Se dice que “delegar” es una de las tareas más difíciles de realizar por los jefes (sean intermedios o superiores), y bien es cierto que así lo parece. Hoy voy a hablar de cómo tomar decisiones en materia de ventas a nivel “macro” puede abocar a una difícil o imposibilidad de implementación, y cómo esas mismas decisiones son más viables si se trasladan al nivel “micro” delegando ciertas funciones en los responsables del trato diario con los clientes.
Una misión de los departamentos de marketing es realizar estudios de mercado que permitan afinar las estrategias comerciales; es de todos conocido que las empresas dedican mucho esfuerzo y recursos a determinar con la mayor precisión posible cuál es el segmento de población con mayor potencial de consumo para los productos de la compañía, y en ello ponen gran empeño los responsables de marketing. Yo no discutiré desde aquí ni la valía ni la capacidad de las personas dedicadas a esa tarea, capacidad que se les supone por el simple hecho de haber sido contratadas por la empresa y haber superado, así, una dura criba frente a un montón de candidatos competidores. Lo que sí cuestionaré es la viabilidad de sus propuestas.
Los análisis de datos que suelen realizar conducen a definir cuál es la tipología idónea de cliente para determinado producto, características que luego son tomadas como estándar para realizar la segmentación del fichero de clientes. Como todo estos análisis responden a la típica campana de Gaus, el perfil ideal se ajusta al de aquellos individuos situados en el centro de la campana y los extremos son, poco más o menos, despreciados. El problema surge cuando tenemos que trasladar estas decisiones a cada uno de los territorios y nos encontramos con sus singularidades: el perfil de cliente idóneo, ¿es el mismo para un vendedor de 24 años que para otro de 58? ¿es el mismo para un vendedor recién licenciado que para otro licenciado en “la calle” –vendedor de toda la vida-? ¿es el mismo para un vendedor de Asturias que para uno de Almería? ¿es el mismo para un hombre que para una mujer? Aquí es donde comienzan a producirse las distorsiones que complican la viabilidad de la propuesta generada desde marketing. Si se concluye que debemos priorizar las visitas a clientes de media edad, con alta formación técnica, porque creemos que esos son los que más valoran los atributos de nuestro producto, puede suponer que un vendedor “de toda la vida” tenga que abandonar (o cuando menos, relegar) a esos clientes suyos que lleva visitando desde que empezó a trabajar y con los que mantiene unos fuertes lazos de amistad, a pesar de que ni uno ni otro tienen sólidos conocimientos científicos ni basan su relación en ellos (ni falta que les hace). Es un simple ejemplo, ilustrativo de lo que quiero explicar.
Lo correcto debería ser que esos patrones de segmentación que usan desde la Central para determinar la tipología perfecta de cliente fueran enseñados a los vendedores para que aprendieran a realizar segmentaciones y estudios de mercado a nivel “micro”, a nivel de territorio. Lo importante sería que cada vendedor aprendiera a analizar profundamente sus datos históricos de ventas y a sacar conclusiones causa/efecto (¿qué hago?/¿que obtengo?). Es sobradamente conocido que para muchos comerciales la información de ventas que reciben les sirve únicamente para ver que pasó el mes pasado (donde vendí y cuánto), pero nadie les enseña a ir más allá de esa simple conclusión.
Y finalizo remarcando una de las grandes carencias que se detectan en las redes de ventas (una vez más): su falta de formación en análisis y decisión estratégica. Parece que los vendedores deben ser simples implementadores de las estrategias propuestas desde la Central, cosa que tendría validez si tales decisiones tuvieran aplicabilidad en todos los lugares y en todas las personas. El problema es que no suele ser así, y por ello es conveniente –si queremos afinar al máximo- delegar cierta responsabilidad en las gerencias regionales o en los propios vendedores, dando además la formación adecuada a la gente para que tenga capacidad y autonomía de decisión en cuestiones tan relevantes para el negocio.
Un fuerte abrazo.
HABILIDADES COMUNICATIVAS
 ¿Para qué sirven? La respuesta fácil y lógica es decir: “para comunicarse mejor”. Eso es como no decir nada, por lo que hoy voy a meterme en este pozo sin fondo y hacer alguna reflexión propia al respecto. Tómese como punto de partida que este blog está dedicado a ventas y por lo tanto voy a ponerme en el papel de comercial para hacer mi disertación.
¿Para qué sirven? La respuesta fácil y lógica es decir: “para comunicarse mejor”. Eso es como no decir nada, por lo que hoy voy a meterme en este pozo sin fondo y hacer alguna reflexión propia al respecto. Tómese como punto de partida que este blog está dedicado a ventas y por lo tanto voy a ponerme en el papel de comercial para hacer mi disertación.
Desde mi punto de vista, hay dos razones básicas por las que un buen comercial debe dominar técnicas de comunicación:
- La primera.- para saber sondear las necesidades de los clientes. De todos es conocido que las ventas se producen cuando detectamos una carencia en nuestro interlocutor y tenemos la habilidad de argumentar nuestro producto atendiendo esa necesidad insatisfecha. El problema surge cuando el cliente no nos facilita la información que necesitamos o, dicho en palabras vulgares, “se cierra en banda”. Se trata de una situación más frecuente de lo que parece, sobre todo cuando se entablan relaciones “ganar-perder” (léase el artículo negociaciones win-win) En este caso deberemos encontrar formas alternativas de sonsacar esa información valiosa e imprescindible, y para ello sería bueno conocer algunas técnicas de comunicación. Aquí sería muy profuso hablar de todas ellas, y además mi objetivo de hoy no es enumerarlas sino simplemente detallar para qué necesitamos las habilidades comunicativas. Pero para no dejaros con la curiosidad, diré que aparte de la mencionada “negociación win-win”, es interesante conocer algunas prácticas que se enseñan a través de la PNL (programación neurolingüistica) tales como “bailar con el cliente” o aprender a entender el lenguaje no verbal. Todas estas herramientas, bien usadas, deberían permitir salir al cliente de esa posición de “bloqueo” y facilitarnos la información que estamos buscando.
- La segunda razón básica para adquirir competencias en el campo de la comunicación tiene que ver con la propia argumentación de ventas. A nadie nos gusta que nos den el “tostón” con argumentos técnicos y además nuestro cerebro no suele aguantarlo: al ratito ya está pensando en otra cosa diferente a la que nos cuenta el vendedor. Las habilidades comunicativas en este caso deben servir para ser ameno y concreto en la argumentación, para aprender a decir lo preciso y del modo más gráfico posible. Es una cuestión de tiempo: un buen comunicador debe lanzar los mensajes exactos en el menor tiempo posible, debe saber enganchar el interés del interlocutor (se dice que las primeras 20 palabras son cruciales, por lo que hay que ser muy hábil a la hora de elegirlas) y, sobre todo, debe saber no aburrir con sus palabras. Argumentar es fácil: consiste en soltar el rollo técnico que tenemos preparado. Pero argumentar BIEN, ya es más complicado: no sólo consiste en soltar el rollo sino en que además nuestro interlocutor lo entienda y lo asimile. Aquí esta la dificultad y aquí es donde necesitamos tener ciertas habilidades comunicativas.
La intención de mi disertación de hoy es nuevamente llamar la atención y hacer reflexionar sobre cuestiones que, por habituales, nos pasan desapercibidas. Entendemos que un buen comunicador es una persona con verborrea, con “don de gentes” que se decía. Sin embargo, como casi todo en la vida, un buen comunicador debe medirse en función de un objetivo, que para un vendedor no es otro que cerrar un pedido. Y para ello hay dos paradas intermedias en las que necesitamos manejar con éxito la comunicación: sondear las necesidades y argumentar adecuadamente.
Esperando que esta nueva reflexión os resulte interesante, os mando un fuerte abrazo y os manifiesto mi agradecimiento por estar siempre ahí.
VENDER ES EMOCIONAR
 Lógicamente no voy a hablar de la venta de “baja implicación”, es decir, aquella que se realiza en un supermercado –por ejemplo- cuando uno va recogiendo productos por las estanterías. Aunque sí puede haber cierta sugestión que condicione la elección de uno y otro producto, lo que me interesa hoy es hablar de emociones en mayúsculas, y esto suele darse en la venta intermediada por un comercial cuando éste sabe dotar a la comunicación de la ilusión necesaria para inclinar al cliente hacia donde uno quiere. Vamos a ello.
Lógicamente no voy a hablar de la venta de “baja implicación”, es decir, aquella que se realiza en un supermercado –por ejemplo- cuando uno va recogiendo productos por las estanterías. Aunque sí puede haber cierta sugestión que condicione la elección de uno y otro producto, lo que me interesa hoy es hablar de emociones en mayúsculas, y esto suele darse en la venta intermediada por un comercial cuando éste sabe dotar a la comunicación de la ilusión necesaria para inclinar al cliente hacia donde uno quiere. Vamos a ello.
Lo primero que conviene remarcar es que los clientes comienzan a sentir la necesidad de compra cuando conseguimos que afloren ciertas emociones, que tanto pueden ser positivas (bienestar, alegría, ilusión…) como negativas (miedo…) Es fácil de entender: intente usted argumentar un producto (el que sea) usando un tono de voz monótono, cansino, sin altibajos. Usted está haciendo bien su tarea de argumentación, está transmitiendo con veracidad las características de su producto, pero el mensaje no está llegando al corazón de su interlocutor. Pruebe ahora a realizar exactamente la misma argumentación, pero dotando a sus palabras de emotividad, usando los silencios pertinentes, elevando la voz cuando quiere remarcar alguna propiedad concreta. Si lo hace bien, notará el brillo en los ojos de su cliente. El cliente comenzará a sentir que los mensajes le afectan anímicamente y le incitan a la compra. Usted estará empezando a llevar “el agua a su molino”, a mover al cliente hacia donde le interesa. Cualquier vendedor con un poco de experiencia sabe que esto funciona así.
De todos modos y aunque el comercial sea consciente de que tiene que emocionar para vender, surge un problema: no siempre tenemos el estado de ánimo óptimo para comunicar con ilusión. Hay veces que tenemos problemas en la cabeza (un retraso en la nómina, un problema con el niño, un cabreo por un incidente de tráfico) que nos generan estados de ánimo negativos, que acabamos transmitiendo a nuestros clientes a través del lenguaje no verbal. Cuando uno está cabreado, queramos o no, eso se nota. Y como al final transmitimos lo que llevamos dentro, el problema lo tenemos cuando dentro acumulamos sentimientos negativos. Así es difícil emocionar y conseguir una venta.
Un buen vendedor es un gestor de sus emociones. Tiene que tener herramientas y habilidades para saber cambiar su estado de ánimo antes de entablar un diálogo con su cliente, para que esos minutos de conversación se conviertan en un productivo intercambio de información. Hay técnicas que nos pueden ayudar a ello, como por ejemplo la risoterapia. Pero, en definitiva, cada uno debe ser consciente de que…
- Transmitimos lo que llevamos dentro
- Si lo que llevamos es negativo, debemos mudarlo o “esconderlo”
- Solamente ilusionando y emocionando seremos capaces a cerrar una venta.
Pondré un ejemplo: una persona conocedora de estos preceptos es capaz de buscar elementos que le permitan cambiar su estado de ánimo antes de hablar con un cliente. Supongamos que un vendedor al que le gusta la música clásica se levanta de “mala leche” por un conflicto con su pareja, que no es capaz a quitar de la cabeza. Una alternativa es ir a comprar un CD al salir de casa e ir escuchándolo en el coche de camino a sus visitas. Seguro que al rato ya habrá aplacado algo su ira y que su estado de ánimo habrá mejorado. Otro vendedor al que le guste pasear, puede tomarse unos minutos de “desconexión” por un paseo marítimo para alejar de su mente aquellos problemas que le corroen y le generan sentimientos negativos. Una vez alcanzado el estado de ánimo óptimo, podrá continuar con su tarea cotidiana.
Lo que está claro es que si uno tiene dentro de sí malas emociones, es casi mejor que deje de hacer visitas antes de atender a los clientes de mala uva y provocar en ellos reacciones negativas.
Espero que esta reflexión sirva para que cada uno se pare a valorar hasta qué punto su estado de ánimo está repercutiendo en sus resultados, y ponga el remedio oportuno en caso de que lo crea procedente.
Un fuerte abrazo
P.D.: una aclaración sobre una cuestión comentada más arriba. ¿Se puede vender generando emociones negativas tales como el miedo? Por supuesto que sí. Un vendedor de puertas de seguridad juega con eso. Tiene que hacerle ver al cliente el enorme trastorno que le puede suponer perder parte de su patrimonio acumulado con tanto esfuerzo dentro de casa por no gastarse el dinero en una buena puerta de seguridad. La conversación debe ser lo suficientemente emotiva para que el cliente sienta miedo por la pérdida de todo ese valor, momento en el cual comenzará a valorar en serio la opción de comprar la puerta que le están ofreciendo. Así de simple y así de claro.















