Sin formación no hay paraíso
Cuando analizamos la viabilidad del proyecto que quiere sacar adelante cualquier emprendedor, lo primero que hacemos es encontrar las actividades críticas que deben ser implementadas para que la empresa tenga éxito. Es absurdo avanzar en el proceso si esto no se tiene claro, porque lo que suele suceder cuando obviamos esta reflexión es que los directivos acaban “perdiendo” el tiempo es cuestiones secundarias y olvidan atender el “corazón” de su negocio, es decir, aquello que realmente les aporta retorno del capital invertido.
¡¡PARADOJAS DE LA ALTA DIRECCIÓN!!
Hace tiempo que me vengo preguntado…¿por qué extraña razón se establece una relación inversa entre “posición jerárquica” y formación? ¿Quiere esto decir que cuando se lleva a posiciones cercanas a la cúspide ya se sabe todo?
Tanto en cursos que impartí como en otros muchos a los que asistí, escuché con relativa frecuencia la frase “aquí tenía que estar mi jefe”. Y lo cierto es que esos cursos se llenan de mandos intermedios, personas “de la base” con aspiraciones de desarrollo profesional y algún que otro alto cargo o empresario (¡¡tréboles de cuatro hojas!!). Si echamos un vistazo al perfil de las personas que asisten a conferencias enfocadas a emprendedores sobre gestión del tiempo, liderazgo, coaching… tampoco es que aquí abunden personas con alta responsabilidad. ¿Qué puede estar pasando?
Los altos cargos son los primeros que se ponen al frente de la pancarta que reclama innovación para su empresa, son los primeros en pedir que la gente se “adapte al cambio”, los primeros que dicen creer en la formación como fuente de ventajas competitivas, pero son también los primeros en desaparecer de jornadas en las que pueden aprender cuestiones relativas a su desempeño. Así se ven las cosas desde la cúspide, generalizando.
Desde abajo la visión en totalmente la contraria. Los mandos intermedios se quejan del poco apoyo que reciben de la dirección cuando quieren implementar cambios que consideran interesantes para las personas a las que dirigen y para la organización, por extensión. Se quejan de que el estilo de dirección no evoluciona, permanece anclado en paradigmas del siglo pasado y que nada pueden hacer ellos sin la complicidad de sus superiores. Se quejan, en una palabra, de la rigidez y poca “cintura” que tiene la organización para adaptarse al cambio. ¡¡Caramba, que paradoja!! Los de arriba piden adaptabilidad a los de abajo y los de abajo creen que es la propia dirección la que permanece inmóvil. ¿A quién creer?
Lo diré tal y como lo pienso, con sinceridad: a los de abajo. Al menos en ese nivel sí noto cierto interés por aprender nuevos métodos y por evolucionar. No me parece descabellado que todos estos directivos medios que asisten a cursos de formación sobre comunicación, liderazgo, motivación, marketing… quieran luego implementar aquellas directrices que ven aplicables a su día a día. Y sí me creo que cuando llegan a sus empresas con ansia de promover cambios, sean los de arriba los que les dicen… “si funciona, no lo toques”. Claro, las cosas funcionan hasta que dejan de hacerlo. Y cuando fallan… ¿quién las arregla? Los que estuvieron toda la vida anclados a un sillón sin aprender nada nuevo? ¿los que nunca mostraron interés por indagar qué “se cuece” por el mundo adelante?
Cuando un alto cargo observa que los resultados de la empresa no cuadran y abre un periodo de reflexión en búsqueda del problema, ¿cuántas veces esa reflexión incluye su propio modelo de management? ¿Acaso es creíble que los problemas siempre se producen en el ámbito de actuación de “los demás”? ¿Qué hacen ellos por mantenerse actualizados, por aplicar un modelo de dirección ”moderno” y acorde con las singularidades del siglo XXI?
En fin, ahí les dejo un montón de preguntas sin respuesta. Yo retomo la reflexión inicial: me resulta muy llamativo que a mayor nivel jerárquico, menor interés por asistir a seminarios, conferencias, cursos, webinars, redes sociales… ¿Van las empresas por buen camino cuando sus dirigentes viven “ajenos” a todas estas fuentes de conocimiento?
Un abrazo y feliz jornada
[Disponible libro recopilatorio con los artículos más leídos de este blog]
LA FORMACIÓN CONTINUA
Os trascribo el artículo que se acaba de publicar en el newsletter del portal Meeting+ en el que hago referencia a la importancia de la formación continua en el seno de las organizaciones, y en particular en el ámbito directivo.
Tengo encima de mi mesa el último informe emitido por el Foro Económico Mundial sobre competitividad de las empresas que sitúa a nuestro país en la posición 42, nueve puestos más abajo que en el mismo informe del año anterior. Ahora podríamos hacer cientos de conjeturas y dedicar miles de folios a dar explicaciones sobre las causas que subyacen detrás de este enorme problema para la economía de nuestro país, pero tengo la total seguridad que una de las palabras que más se repetiría en esas páginas sería formación.
Es fácil convencer a cualquiera: cuanto más alto sea el nivel de formación directiva, más capacitación tendrán los dirigentes para acertar en el día a día de sus negocios. Decir esto no tiene ningún mérito, es de sentido común. La visión de negocio sirve para fijar el destino al que queremos llegar, pero para no quedarnos en el camino es imprescindible saber gestionar lo que nos traemos entre manos. No hay destino que valga si no avanzamos con paso firme por el sendero que nos conduce hacia él.
A pesar de lo evidente de la sentencia anterior, ese párrafo encierra una trampa: formación es una condición imprescindible pero NO suficiente. Si miramos a nuestro alrededor encontraremos ejemplos de empresas dirigidas por personas muy cualificadas que están atravesando serios problemas de viabilidad. Seguro que también hay cientos de explicaciones, pero pocas veces esos propios directivos miran hacia sí mismos cuando hacen crítica. A la formación que recibieron le falta un “apellido”: continua. El secreto del éxito está en la FORMACIÓN CONTINUA (o en la continua formación, tanto monta monta tanto)
Una de las personas que más conocimiento atesora en “talento” directivo es Juan Carlos Cubeiro, presidente de Eurotalent. La semana pasada tuve la oportunidad de escuchar una conferencia suya en la que dejó clara la diferencia entre un profesional y un buen profesional. JC Cubeiro considera que un buen profesional es aquel que lee al menos 12 libros al año de su especialidad, lo que equivale a decir que ya no vale saber: hay que saber lo de HOY (y lo de mañana, si me apuran). Los conocimientos del ayer tienen una validez relativa.
Cualquiera de nosotros escaparíamos de una consulta médica en la que nos dijeran: “Bien, sus síntomas son los típicos de la gripe A; lo que pasa es que cuando yo estudié la carrera no me aprendí esta patología, por lo que voy a diagnosticarle otra cosa que sí sepa tratar”. La cuestión es: ¿por qué rechazamos este planteamiento en medicina y sí lo aceptamos en otras disciplinas? ¿Es admisible que un economista que acabó su carrera en 1980, por ejemplo, ejerza su profesión basándose en los conceptos y los métodos existentes hasta ese momento? ¿Y un arquitecto? ¿Y un director de marketing?
Adaptarse a los tiempos y aprender constantemente son dos de los requisitos imprescindibles para todas aquellas personas que quieran resolver con eficacia los problemas que les plantea el día a día. Todos los directivos lo saben, aunque cuando transmiten este mensaje dentro de sus organizaciones están pensando en los demás y casi nunca en ellos mismos. Consideran que el management que aplicaban cuando tenían 30 años es el mismo que el que deben aplicar ahora, con 50. En esos 20 años cambió el entorno, las tecnologías, la manera de entender las relaciones laborales… pero sin embargo siguen creyendo que el management es el mismo. Y lo peor no es que lo crean, es que lo aplican. ¿Sabemos diagnosticar una gripe A? ¿Seguimos usando la penicilina inyectable? ¿Cuándo vamos a evolucionar nosotros?
Profesional o buen profesional. Ser o no ser, que decía Shakespeare. Este es el dilema que debemos resolver: ¿qué somos realmente? La competencia es abrumadora en cualquier disciplina, en cualquier ámbito de la vida. Perdonen la simplificación: ser un profesional es hacer una carrera de 100 metros; se sale, se corre un ratito y se llega. Pero un buen profesional tiene que estar preparado para correr una maratón, tiene que aprender día a día, sin límite, sin meta a la vista. Las empresas no participan en carreras de 10 segundos sino en competiciones de muchos años. No parece muy sensato aceptar que quien las dirige pueda llevar un ritmo diferente, pueda pensar que aprendiendo “un ratito” a gestionarla ya va a ser suficiente para desempeñar esa tarea toda la vida.
Existe un elemento que -para bien o para mal- nos viene a recordar que la formación tiene que ser constante, y ese elemento se llama crisis. Cada cierto tiempo aparece alguna por el horizonte y eso supone que los empresarios tienen a la vista su examen de selectividad: si sus habilidades para sortearla están frescas, pasarán el examen. Si siguen usando las artes de cuando Cristóbal Colón acabó el bachiller, la dura realidad caerá con toda la crudeza, les “quitará los puntos” y tendrán que volver a la “autoescuela” a aprender de nuevo. El resto de la historia ya la sabemos: buscaremos culpables a los que echarles la culpa (los bancos, la coyuntura, la construcción, los especuladores…) pero no estaría de más hacer también un poco de autocrítica y plantearse si aquella medicina que recetábamos a los demás (adaptación al cambio, formación continua) también la consumimos nosotros de vez en cuando. “Doctor: ¿ya aprendió a diagnosticar la gripe A o me cambio de médico?”
FORMACIÓN: NO ES ORO TODO LO QUE RELUCE
 Les anticipo que mi intención NO es hablar de política, a pesar de que la fuente de inspiración para este comentario fue la ¿sorprendente? frase de nuestro presidente en Oslo y su descubrimiento de la importancia que la formación tiene en el progreso de un país. En un primer momento hablaré en términos macroeconómicos y posteriormente trasladaré mi reflexión al interior de la empresa.
Les anticipo que mi intención NO es hablar de política, a pesar de que la fuente de inspiración para este comentario fue la ¿sorprendente? frase de nuestro presidente en Oslo y su descubrimiento de la importancia que la formación tiene en el progreso de un país. En un primer momento hablaré en términos macroeconómicos y posteriormente trasladaré mi reflexión al interior de la empresa.
Es una evidencia que aquellos países que invierten en la formación de sus ciudadanos, a todos los niveles, alcanzan un mayor grado de prosperidad y bienestar que aquellos otros en los que la educación es una cuestión de índole menor. Pero, por llevarle un poco la contraria al presidente, diré que NO es cierto que la formación “per sé” contribuya al progreso de un país. Tan importante –o más- que la propia adquisición de conocimientos es la aplicación de los mismos. Y mi duda es… ¿tenemos el tejido industrial que necesitan los buenos profesionales para aplicar su talento? Estoy seguro que todos conocemos casos de personas muy bien formadas que tuvieron que acabar trabajando en el extranjero porque en este país no había cabida para “tanto conocimiento”. En el ámbito de la medicina hay miles de ejemplos, en la investigación otros tantos, incluso en la dirección de empresa. Prácticamente en todas las disciplinas.
No quiero que se deduzca de mi disertación que no creo en la formación. Todo lo contrario; soy un firme defensor de la misma, tanto por las oportunidades de desarrollo profesional que puede aportar como por el placer espiritual que supone adquirir conocimientos para provecho propio. Lo que quiero decir es que, en el desarrollo de un país, la formación es solo una de las patas del banco. La otra sigue siendo tener unas empresas en consonancia con el nivel educativo en las cuales puedan encajar todos esos brillantes estudiantes que año tras año acaban su carrera o su máster.
Pasando a un plano micro, me hago la misma pregunta sobre las empresas. De todos es sabido que existe un gran empeño por parte de los directivos en captar a los mejores profesionales del mundo para sus compañías. La cuestión es… ¿están preparadas las organizaciones para saber explotar todo el talento que subyace en el interior de esos “fichajes”? A tenor de lo que se ve, parece que existe una discordancia entre los requerimientos formativos y las posibilidades de aplicación del conocimiento, lo cual sólo conduce a la decepción del nuevo empleado, a su frustración y a sus problemas de integración y alineación con los objetivos empresariales. Al final, ese empleado desmotivado y subestimado acaba siendo un lastre para la compañía.
En conclusión, tanto a nivel micro como a nivel macro, es una excelente medida tomar conciencia de la importancia de la formación y fomentarla hasta donde sea posible. Otros países ya lo hacen desde hace mucho tiempo y están recogiendo su fruto. Ahora bien, la formación sin más es sólo la mitad del camino. La otra mitad consiste en desarrollar entornos que permitan el afloramiento y la implementación de todo ese conocimiento. Siento tener que decirlo, pero soy pesimista en cuanto a este segundo tramo: queda muchísimo por hacer y todavía no se tomó conciencia de ello.
Un abrazo
RENOVACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Un abrazo
TRES MANERAS DE VENDER
 En la mayoría de las reflexiones que llevo aportadas a este blog, la visión de las cosas parte de la posición del vendedor. Sin embargo, para realizar la disertación de hoy tengo que ponerme en el lugar del cliente. Por un instante voy a imaginarme que estoy delante de un comercial que me está intentando vender un producto cualquiera. ¿Qué razones tendría yo para comprar ese producto? Se me ocurren solamente tres:
En la mayoría de las reflexiones que llevo aportadas a este blog, la visión de las cosas parte de la posición del vendedor. Sin embargo, para realizar la disertación de hoy tengo que ponerme en el lugar del cliente. Por un instante voy a imaginarme que estoy delante de un comercial que me está intentando vender un producto cualquiera. ¿Qué razones tendría yo para comprar ese producto? Se me ocurren solamente tres:
- Por razones técnicas.- el vendedor me está argumentando su producto con bastante calidad y claridad en sus explicaciones, y las razones técnicas que me aporta me hacen creer que será un buen producto para cubrir la necesidad que tengo.
- Por relación personal.- el vendedor tiene un producto que no me aporta ventajas claras con relación a los competidores pero me inclino a comprárselo porque se trata de un vendedor con el que tengo cierta empatía y mantengo un trato cordial, diferente y más cercano al que mantengo con otros competidores suyos.
- Por negociación.- ni el producto ni el vendedor me aportan grandes cosas con relación a los rivales que inclinen la balanza a su favor. Sin embargo, el comercial me está ofertando unas condiciones que sí me resultan interesantes y acepto su propuesta.
Si tenemos en cuenta esas tres premisas, nos daremos cuenta que las razones que llevan a un cliente a comprar un producto pueden ser: las características técnicas del bien o servicio propuesto, la relación personal con el vendedor, las condiciones puntuales ofertadas, o una combinación de varias. Cualquier vendedor debe tener en cuenta todas ellas y tratar de incluirlas en todas las entrevistas a los clientes.
Desde luego, la argumentación técnica suele ser importantísima: nadie compra nada cuyas propiedades desconozca. Se dará el caso de que en algunas ocasiones el producto es sobradamente conocido por el público, pero aún así siempre conviene remarcar alguna característica que consideremos relevante para el cliente (en función de las necesidades sondeadas), no dando por hecho que el cliente “ya lo conoce todo”. Desde mi punto de vista, la argumentación técnica debe estar en TODAS las visitas, si bien no se debe argumentar todas las características sino solamente aquellas que sean de interés para el cliente. El enfoque debe ser… traducir las características a beneficios para el cliente (sobre esto ya realicé una disertación)
Aparte de la argumentación técnica, debemos tener en cuenta que la relación personal es el segundo factor de suma importancia para inclinar la balanza a nuestro favor. Suele ir detrás de la argumentación, porque en general nadie compra nada que no conozca aunque se lleve muy bien con el vendedor. Para aquellos casos en los que el cliente ya conoce las ventajas intrínsecas al producto y no encuentre diferencias relevantes con los competidores, la decisión dependerá de la empatía con el vendedor. Debemos trabajar para aumentar nuestra relación personal con los clientes, a sabiendas de la importancia que esta faceta tiene cuando los productos son similares.
La tercera cuestión es la oferta puntual que podamos ofrecer, que sería sumativa a cualquiera de las dos facetas anteriores. Una buena argumentación técnica con una buena oferta puntual, puede darnos una venta. Del mismo modo, a igualdad de atributos técnicos, entre dos vendedores con buena empatía ante un mismo cliente, tendrá las de ganar aquel que haga la mejor oferta.
Y, para finalizar, la que acaba siendo la oferta ganadora en el 99% de los casos es la suma de las tres: una buena argumentación técnica realizada por un vendedor con el que se tiene una buena relación personal, rematada con una oferta atractiva, no suele ser nunca rechazada.
¿A qué viene toda esta disertación? Lo que pretendo con ella es hacer reflexionar a aquellos vendedores que solamente trabajan en un campo. Hay vendedores muy técnicos que no refuerzan su relación personal, que se creen que dando buenas razones ya es suficiente para vender el producto. ¡¡ Esto es un error !!
Hay otros vendedores muy sociables que entablan relaciones cordiales con sus clientes y confían que con esto ya será suficiente para vender. ¡¡ Esto es otro error !! Recordemos que nadie comprará nada que no conozca; hay que argumentar.
Finalmente, hay vendedores que confían el éxito de su negociación a la oferta que llevan en cartera. Ni argumentan con solidez ni refuerzan la relación personal. ¡¡ Esto también es un error !! El día que ya no lleven la oferta o sea inferior a la de sus competidores, perderán la venta.
Los vendedores deben marcarse objetivos diarios en su proceso de ventas, tratando de mejorar sus argumentaciones y buscando reforzar la empatía con los clientes. Como herramienta de “remate”, deben llevar prevista una buena oferta para aquellos casos en los que además de los aspectos anteriores, haya que aportar un plus.
Estos son mis consejos de hoy. Espero que sean útiles para la reflexión.
Un saludo
MI PRODUCTO ES COMO TODOS: ¿QUÉ HAGO?
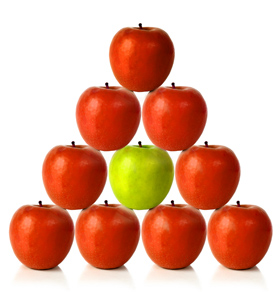 Comenzaré ilustrando mi disertación con un ejemplo: si hace muchos años buscáramos en cualquier ciudad un restaurante de comida turca encontraríamos unos, dos, o a lo sumo, tres. Les iba bien el negocio porque tenían un producto diferenciado. Dicho de otro modo, basaban su negocio en lo QUE vendían. Si hoy hacemos un rastreo por esa misma ciudad igual encontramos 10 ó 15 restaurantes dedicados a lo mismo. La competencia creció y ya no hay tanta diferenciación en el producto, que es similar al de otros muchos. Ahora, para diferenciarse y tener éxito, es importante COMO lo vendo (promociones, trato diferenciado, local agradable, ubicación estratégica…)
Comenzaré ilustrando mi disertación con un ejemplo: si hace muchos años buscáramos en cualquier ciudad un restaurante de comida turca encontraríamos unos, dos, o a lo sumo, tres. Les iba bien el negocio porque tenían un producto diferenciado. Dicho de otro modo, basaban su negocio en lo QUE vendían. Si hoy hacemos un rastreo por esa misma ciudad igual encontramos 10 ó 15 restaurantes dedicados a lo mismo. La competencia creció y ya no hay tanta diferenciación en el producto, que es similar al de otros muchos. Ahora, para diferenciarse y tener éxito, es importante COMO lo vendo (promociones, trato diferenciado, local agradable, ubicación estratégica…)
Este simple ejemplo es extrapolable a la mayoría de los sectores y los negocios (antes había 10 agencias inmobiliarias en cualquier ciudad, hoy hay 80; antes había 20 gestorías en cada ciudad, hoy hay 150; ¿sigo?). Es difícil encontrar a día de hoy productos que se vendan por alguna característica intrínseca que no posean los competidores. El que lo tenga, ¡¡ enhorabuena !!, pero la mayoría tienen que habituarse a competir en un mercado muy igualado en el que cualquier innovación es plagiada al rato y donde cada vez es más difícil vender el producto basándose en sus cualidades (el “QUÉ” vendo).
Sigamos con el “antes”. Cuando uno tenía un producto diferenciado, la estrategia comercial pasaba por saber argumentar esas cualidades propias ante el cliente y hacer valer su propuesta frente a los competidores, carentes de tal ventaja. Generalmente se contrataban vendedores con una buena formación científica afín al mercado en el que había que competir y además se les daba los conocimientos técnicos necesarios para poder defender el producto ante los clientes. Los conocimientos y el trabajo diario solían ser suficientes para vender con éxito.
Hasta aquí todo perfecto, pero si el mercado cambia –se vuelve más competitivo- y los productos pierden sus ventajas diferenciadoras, debemos ser conscientes que también pierde fuerza el “QUE” se vende y cobra importancia el “COMO” se vende. Es evidente que un cambio en el mercado debería conllevar un cambio en la estrategia comercial. Sin embargo, se observa con perplejidad como gran parte de las empresas (muchas más de lo que cabría esperar) siguen con sus mismas tácticas del pasado: formación técnica muy alta a sus comerciales, mucho número de visitas y a tirar para adelante. ¿Es que no se enteraron que las cosas ya no funcionan así? ¿No se enteraron que el secreto para el éxito ya no reside en las propiedades del producto –argumentación técnica- sino en las habilidades para venderlo –competencias comerciales-? El CÓMO frente al QUÉ.
Lo sensato sería elegir una de las propiedades del bien que vendemos(supongamos, calidad) y aunque en realidad no tengamos una ventaja clara frente a los rivales, sí vamos a transmitir al cliente esta característica para que nos asocie a ella y podamos así diferenciarnos en algo; ojo: no mentimos; tenemos un producto de calidad y vamos a usar este atributo para crear en torno a él una imagen de empresa; otros también podrían hacerlo, pero se nos ha ocurrido a nosotros, ¡¡qué le vamos a hacer!!. Nos sigue interesando tener vendedores que conozcan los características técnicas del producto (¡¡como no!!), pero además nos importa mucho que tengan otras habilidades comerciales capaces de “vender” y transmitir esa imagen de calidad que nos interesa para que el cliente nos diferencie de los rivales. Es fundamental el modo de vender (COMO vendemos): las habilidades comunicativas (la capacidad de empatía, sondeo, convencimiento en las argumentaciones…), el conocimiento pleno del proceso de ventas (hacer una buena selección de clientes, diseñar estrategias de fidelización versus captación según el segmento seleccionado, saber rebatir objeciones –que saldrán muchas debido a que no somos técnicamente diferentes a otros-, etc.) Nos interesa tener vendedores con un buen control de las emociones y una alta capacidad de resistencia al desánimo (recordemos que vamos a vender un producto que técnicamente es sustituible, por lo que encontraremos a muchos clientes que nos dirán “es que a mí tal otro me funciona bien”). Nos interesa, en definitiva, cosas diferentes a las de antes.
Las empresas siguen cerradas en sí mismas pensado que la formación técnica lo es todo, pero el mercado cambió y hay que adaptarse al nuevo contexto; solamente aquellas organizaciones que sean capaces de dotar a su red de ventas de las habilidades comerciales necesarias que se requieren en este nuevo entorno, tendrán en sus manos las herramientas que necesitan para obtener el éxito que persiguen.
Concluyo remarcando el mensaje inicial: cuando los productos se igualan, ya no importa QUE vendemos, sino COMO lo hacemos. Es hora de replantearse un cambio en las estrategias comerciales y dotar a los representantes de las competencias que necesitan para este nuevo enfoque.
Un abrazo
P.D.: hay razones laborales que me impiden volver a escribir hasta el martes o el miércoles. Pondré por lo tanto el cartel de “CERRADO PARA DESCANSO DE LOS CLIENTES”, pero aquellos que quieran seguir leyendo pueden acceder a cualquiera de los más de 100 artículos que ya hay en el blog.
FÁBULA
 Cuentan que en una aldea se convocó un concurso de tala de árboles y llegaron a la final un joven fornido y un anciano más enclenque. Cada uno se fue a su correspondiente parte del bosque y comenzó el campeonato. Del lado en donde estaba el joven se escuchaba constantemente el golpe del hacha contra el tronco de los árboles. Del otro lado, de vez en cuando no se escuchaba nada y se veía la silueta del anciano descansando sobre un tronco caído. La escena se repetía una y otra vez: mientras el joven talaba sin descanso, con todas su fuerzas, el anciano hacía frecuentes pausas antes de reemprender la tarea. Llegó el momento del recuento. Para sorpresa del joven, su rival fue declarado ganador del concurso. El joven, enojado y desconfiado, pidió nuevamente que recontaran los árboles caídos: no había duda; el ganador era el anciano. Había conseguido talar más árboles. El joven se le acercó y con gran interés le preguntó: ¿cómo es que Vd. ha talado más árboles que yo, si yo le veía constantemente descansando en un tronco? A lo que el anciano le respondió: es que yo aprovechaba mis descansos para sacarle filo al hacha.
Cuentan que en una aldea se convocó un concurso de tala de árboles y llegaron a la final un joven fornido y un anciano más enclenque. Cada uno se fue a su correspondiente parte del bosque y comenzó el campeonato. Del lado en donde estaba el joven se escuchaba constantemente el golpe del hacha contra el tronco de los árboles. Del otro lado, de vez en cuando no se escuchaba nada y se veía la silueta del anciano descansando sobre un tronco caído. La escena se repetía una y otra vez: mientras el joven talaba sin descanso, con todas su fuerzas, el anciano hacía frecuentes pausas antes de reemprender la tarea. Llegó el momento del recuento. Para sorpresa del joven, su rival fue declarado ganador del concurso. El joven, enojado y desconfiado, pidió nuevamente que recontaran los árboles caídos: no había duda; el ganador era el anciano. Había conseguido talar más árboles. El joven se le acercó y con gran interés le preguntó: ¿cómo es que Vd. ha talado más árboles que yo, si yo le veía constantemente descansando en un tronco? A lo que el anciano le respondió: es que yo aprovechaba mis descansos para sacarle filo al hacha.
La moraleja que podemos sacar de esta fábula tiene que ver con el error muy común en el ámbito empresarial de pensar que el rendimiento se relaciona directamente con el tiempo de trabajo. La fábula nos demuestra, sin embargo, que es muy conveniente de vez en cuando pararse a afilar las herramientas –reciclarse, actualizar conocimientos, revisar metodologías, reflexionar- y que no siempre quien más trabaja es quien mejor rendimiento obtiene. Las empresas deberían aprovechar aquellos momentos de menos carga de trabajo para reciclar las habilidades de sus empleados.
Como mi intención en este blog es hablar de ventas, pregunto: ¿cuántas empresas aprovechan los periodos de baja actividad para dedicar un par de tardes a la formación de sus comerciales? Hablo de formación en habilidades (de comunicación, de gestión emocional, de trabajo en equipo…), no tanto de formación técnica en la que sí suelen estar bien formados. En esos periodos de poca actividad, un vendedor en la calle puede obtener el mismo resultado que el leñador joven: cansarse y desperdiciar el tiempo. No parece muy descabellado pensar que lo mejor que se podría hacer en esos momentos era aprovechar el tiempo para reflexionar y revisar conocimientos, bajo el convencimiento de que con ello se podrá competir en mejores condiciones una vez que vuelva el periodo de alta intensidad comercial.
Este comentario está especialmente dirigido a aquellas personas con responsabilidad sobre equipos de empleados: no se debe juzgar y valorar a la gente por el tiempo de dedicación en el puesto trabajo. No consiste en “calentar sillas”, sino en ser eficiente en la tarea. Y eso pasa por el reciclaje y la formación periódica. La supervivencia de las empresas en el tiempo depende de las habilidades de sus empleados, y estas habilidades requieren actualización constante. ¡¡ Afilemos el hacha cada cierto tiempo !!
Un abrazo
FORMACIÓN: ¿INVERSIÓN O GASTO?
 Esta es la gran pregunta que se hacen muchos directivos esperando obtener una respuesta clara y concisa. Y lo triste, es que la respuesta la tienen ellos mismos. Repasemos cómo debería funcionar el departamento de RR.HH. para conseguir que el dinero destinado a formación se convierta en una inversión:
Esta es la gran pregunta que se hacen muchos directivos esperando obtener una respuesta clara y concisa. Y lo triste, es que la respuesta la tienen ellos mismos. Repasemos cómo debería funcionar el departamento de RR.HH. para conseguir que el dinero destinado a formación se convierta en una inversión:
1) Deberían estar catalogados todos los puestos de la empresa: que función tienen, que tareas realizan, que cualificación profesional debería tener la persona que lo desempeñe, que objetivos deben cumplir, que competencias se requieren para un óptimo desempeño…
2) Alineado con los objetivos de la empresa, el departamento de RR.HH. tendría que saber cuales son los puestos críticos, aquellos de mayor responsabilidad en la consecución de los objetivos fijados. Si fuera posible, deberían clasificarse por importancia todas las posiciones de la empresa.
3) Debería evaluarse uno por uno a cada empleado, empezando por aquellos que ocupan esas posiciones llamadas críticas. El objetivo es detectar aquellas carencias formativas y aquellas acciones de motivación que deban implementarse para obtener el rendimiento óptimo.
4) A partir de aquí, tendríamos ya una lista de prioridades formativas. Sabríamos cuáles son los contenidos a impartir y a qué personas incluir en los cursos. Lo siguiente en buscar un proveedor adecuado, fijándose no solo en la calidad de los contenidos sino también (y muy importante) en la metodología pedagógica a utilizar.
5) Antes de iniciar el curso, sería interesante “sacar una foto” que nos diga cuál es la situación de partida. Las evaluaciones mencionadas en el punto 3 puede ser útiles para ello, aunque siempre será mejor buscar alguna manera de medir el rendimiento del modo más objetivo posible. La razón de hacer esto es tener una referencia con la que poder compararse una vez haya finalizada la formación y transcurrido el tiempo suficiente de asimilación de conceptos.
Esta metodología es un ejemplo de cómo implementar un curso de formación para que el dinero destinado a ello se convierta en una inversión. Partimos del hecho de que medir los resultados es -en muchas ocasiones- tremendamente difícil, pero cuanto más claro tengamos qué queremos conseguir y cómo vamos a verificarlo, más cerca estaremos de tomar decisiones acertadas.
Por lo contrario, hay muchas empresas que se dedican a contratar cursos para sus empleados porque “hay que hacerlo”. Por ejemplo, cada tres o cuatro meses cogen a los vendedores y les llevan a un curso de técnicas de ventas. ¿Por qué? Pues porque ya “toca”, dirán algunos. Y se quedan tan anchos. Ni se preocupan de saber por qué se necesita, que contenidos específicos se deben dar, cuáles son las áreas de mejora, cómo se evalúa el progreso… Nada de nada. Hay que hacer el curso porque es bueno para la empresa (se supone), y punto pelota. Cuando la manera de razonar es esta, tenemos un 99% de probabilidades de estar realizando un gasto.
En resumidas cuentas: ¿ve cómo la respuesta la tiene Vd.? La diferencia entre inversión o gasto en formación depende fundamentalmente de lo claro que tenga Vd. los objetivos y la metodología. No espere encontrar respuestas por fuera.
LA CONVERSACIÓN CON EL CLIENTE
 La calle es la escuela de los vendedores, se dice con razón muchas veces. La mayoría de los cursos de formación recibidos de las empresas se ciñen a explicar la parte “técnica” de los productos y, si acaso, a alguna que otra técnica de ventas bastante general. Hoy voy a hablar expresamente de cuáles deberían ser las tres partes de una conversación de ventas ante el cliente, basándome en la experiencia acumulada en estos años como vendedor. Desde mi punto de vista, hay tres pasos que deberíamos dar siempre:
La calle es la escuela de los vendedores, se dice con razón muchas veces. La mayoría de los cursos de formación recibidos de las empresas se ciñen a explicar la parte “técnica” de los productos y, si acaso, a alguna que otra técnica de ventas bastante general. Hoy voy a hablar expresamente de cuáles deberían ser las tres partes de una conversación de ventas ante el cliente, basándome en la experiencia acumulada en estos años como vendedor. Desde mi punto de vista, hay tres pasos que deberíamos dar siempre:
1) Preámbulo.- se trata de esa conversación en apariencia banal que todos entablamos en casi todas las entrevistas antes de entrar “a matar”. Suele ser una conversación espontánea que permite un primer acercamiento al diálogo. En general lo hacemos de modo automático, pero yo quiero ahora remarcar su importancia para que, cuando no surja, lo generemos nosotros ex-profeso. Dado que nuestra intención es conseguir una venta y para ello necesitamos recoger cierta información, este tipo de preámbulo predispone a los intervinientes para el diálogo y debería generar el clima de confianza necesario para el intercambio de puntos de vista. Para nosotros (los vendedores) es vital: recordemos situaciones en las que, por no tener nada de que hablar con el cliente, entramos directamente al grano. “Buenos días, soy fulanito de tal y trabajo para tal empresa; venía a exponerle el catálogo de productos que mi firma pone a su disposición para…” ¿Qué éxito solemos tener en estas entrevistas? Prácticamente nulo. Hay demasiada “distancia” emocional entre el vendedor y el cliente. Falta “romper el hielo”. El preámbulo es una parte FUNDAMENTAL de las conversaciones con los clientes, más importante de lo que nosotros nos creemos. Deberemos llevar siempre prevista un tema inicial para hablar distendidamente, que puede ser una noticia cualquiera del día, una anécdota, o retomar algún punto hablado en conversaciones anteriores. Deberíamos controlar de todos modos la duración de esta parte, no sea que “nos coma” gran parte del tiempo total disponible y nos deje sin tiempo para hablar de lo que nos interesa.
2) Núcleo de la conversación.- es la parte en la que pretendemos alcanzar nuestro objetivo: vender. No obstante, conviene no olvidar que en muchas ocasiones hay un objetivo secundario realmente relevante: obtener información útil para la empresa o útil para la madurez de la relación con el cliente. Deberemos indagar en las necesidades del cliente, en qué atributos valora de los productos, qué razones le mueven a comprar a los competidores… todo ello con el fin de reorientar la argumentación en las siguientes entrevistas o a tomar la decisión de sacar al cliente de cartera si intuimos que no hay posibilidades potenciales de compra. Para tener éxito en esta parte concreta (el núcleo) es tremendamente útil el preámbulo antes comentado, que es lo que facilita la confianza y el subsiguiente flujo de información. No olvidemos que psicológicamente los clientes ven a los vendedores como los “enemigos”, es decir, personas que venimos a persuadirles y convencerles para que cambien sus hábitos de compra tan arraigados y los dirijan hacia nuestros productos; una manera de protegerse ante tal “intrusión” es ocultarnos toda la información posible y complicarnos así nuestra tarea. De ahí, insisto, la importancia de generar un clima de relación que “ablande” al cliente y potencie el intercambio de opiniones.
3) Resumen.- En muchos casos es interesante cerrar la visita recordando algún punto relevante hablado, para confirmar que se entendió lo que el cliente dijo y tener la seguridad de que entendimos todos los mensajes. Es una especie de resumen con los puntos críticos de la charla, que el cliente debe aseverar o matizar.
Finalizo recordando que además de estos tres pasos, todo vendedor debe dominar tres aspectos más: argumentación técnica (tanto del producto propio como de la competencia), habilidades comunicativas (saber explicar con concreción los puntos relevantes, hacerlo de modo claro y sin ambigüedades) y dominio emocional (saber dotar a la conversación de la emotividad necesaria para animar el cliente a la compra).
En conclusión: démosle mucha importancia a ese preámbulo automático que usamos para introducir las entrevistas de ventas; deberán tener un claro objetivo -crear un clima de confianza que favorezca el flujo de información- y deberemos preparar esta parte del diálogo con el mismo cuidado que el resto de la conversación. En todas las visitas a clientes se debería incluir esta parte.
Un cordial saludo










